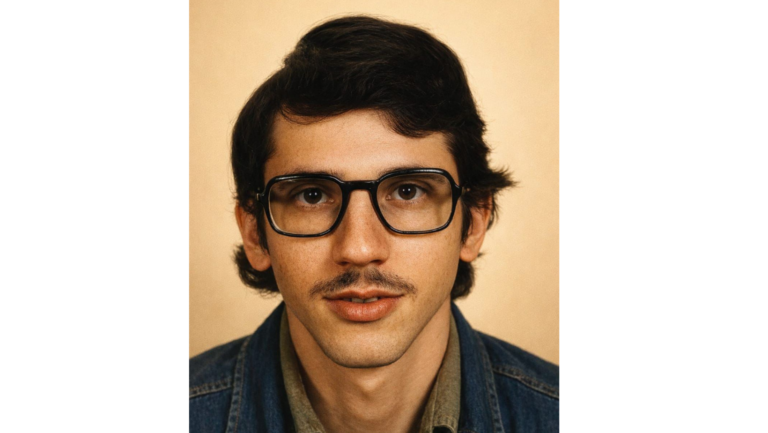En las entrañas de Managua, donde los árboles de madroño murmuran secretos viejos y los adoquines guardan la memoria del pueblo, nació un niño con ojos de luciérnaga y voz de tambor: Luis Alfonso, aunque en los callejones le decían El Grillo, porque brincaba de casa en casa llevando papeles con tinta de esperanza, silbando bajito, como si conversara con el viento.
Desde pequeño, los ancianos del barrio decían que lo habían soñado antes de que naciera. Decían que una noche de luna roja, una estrella cayó sobre El Riguero, y de ella nació un niño que no lloró, sino que cantó un himno sin letra, solo con el ritmo del corazón.
Luis Alfonso no jugaba como los demás. Él dibujaba mapas invisibles en la tierra y hablaba con los postes, como si fueran centinelas. Tenía el don de escuchar los susurros de los árboles y entender el lenguaje de los perros que aullaban cuando pasaba la guardia. Sabía cuándo esconderse y cuándo alzar la voz.
Una tarde, mientras repartía panfletos hechos con papel reciclado y tinta de carbón, un anciano ciego; al que todos llamaban el Viejo Cuate; lo detuvo. Le tocó la frente y le dijo:
—Tenés fuego en la mirada, muchachito. Vos no naciste para correr, sino para encender.
Y así fue.
Luis Alfonso tejía palabras con los más grandes, hablaba de justicia con la seriedad de los abuelos y de libertad como quien habla de su mamá. Cuando hablaba, los demás lo escuchaban en silencio, como si su voz fuera el eco de algún héroe antiguo.
Pero los días se volvieron oscuros. El cielo se llenó de ruido de botas y disparos. El Grillo seguía cantando, seguía corriendo, seguía luchando. Hasta que un día, el todo se detuvo.
Fue un 27 de abril. El cielo estaba pálido y las nubes no se movían. En la esquina de la colonia Máximo Jérez, la guardia quiso silenciar el canto. Un disparo cruel, seguido del rugir de llantas, buscó apagar la luz del niño.
Pero el viento… ese mismo viento que lo había acompañado en sus carreras y escondites; se alzó rojo y negro como un cometa y lo levantó. Dicen que los vecinos vieron cómo, antes de caer al suelo, un remolino de flores de sacuanjoche lo envolvió y su silbido se convirtió en canto de palomas.
Cinco días después, el cuerpo del Grillo se durmió. Pero el niño no murió.
En las madrugadas, cuando Managua despierta con el canto de los gallos, se oye un silbido entre los tejados. Es el Grillo, que aún camina entre los árboles, susurrando a los niños que juegan en los parques que llevan su nombre.
Y cuando algún niño defiende a otro, comparte su merienda, disfruta de la dignidad de la Patria y la Revolución, y sigue soñando con cambiar el mundo, una voz suave, como de tambor lejano, dice:
—Estos son los Niños de Sandino.
Porque Luis Alfonso, el niño de fuego, no se fue.
Solo se volvió viento,
un viento rojo y negro que nunca deja de soplar.
Te puede interesar: Educación Artística Más Allá: Certificarán a maestros de Arte y Cultura en Nicaragua